- Archivo
- 16.03.2015
“Silencio Roto, 16 Nikkeis”, el documental de los desaparecidos japoneses durante la dictadura
El documental “Silencio Roto, 16 Nikkeis” reconstruye la casi desconocida historia de los desaparecidos japoneses durante la última dictadura militar, en un relato que su director Pablo Moyano destaca porque “los genocidas quedan plasmados por su impunidad, por haber atacado a sectores de la sociedad que uno no llega a imaginarse”.
“Una de las singularidades del documental es que decidimos ser fieles al proceso que llevaron adelante los familiares de desaparecidos de la comunidad japonesa y eso incluye muchos años de silencio. Recién hace pocos años, cuando salen a la calle y reclaman por los suyos, se acercan a los organismos de derechos humanos”, repasa Moyano durante una entrevista con Télam.
El filme, que visita la migración y el asentamiento de la comunidad japonesa en Argentina, su cultura y costumbres, el sincretismo y el compromiso de algunos de sus miembros comprometidos con la realidad del país, iba a estrenarse el jueves último en el Gaumont.
Sin embargo, la rotura del aire acondicionado en esas salas del Espacio Incaa Km. 0 postergó el lanzamiento del filme, basado en la idea de Karina Graziano, con producción de Antonio Cervi, guión de Ignacio Montes de Oca y música de Silvia Iriondo, para el jueves 19.
-¿Cómo surgió la idea del filme?
-La idea original es de Karina Grazziano, a la que en sus tiempos de productora periodística de TN le pidieron que recorra la marcha del 24 de marzo en busca de “color”. Encontró allí a un pequeño grupo de japoneses con un cartel grande que decía “Japoneses Desaparecidos”. Pudo hablar con algunos y en el momento decidió que eso era mucho más que color. Así que estableció contacto y empezó una investigación que sería la base del documental.
-¿Tenías relación con la comunidad japonesa?
-No. La establecí a partir de la decisión de hacer la película. Visitando sus casas, recorriendo locaciones y seleccionando los entrevistados.
-¿Y con los organismos que luchan por la defensa de los derechos humanos?
-Si. Además de mi relación personal, trabajé algunos años como productor y realizador de documentales. En Cuatro Cabezas, por ejemplo, realicé dos documentales para Telefé relacionados directamente con los organismos.
-¿Cómo fuiste armando la historia que se cuenta desde la inmigración japonesa al presente?
-Surge naturalmente del relato de los familiares y sus historias de vida. La mayoría de los miembros de la comunidad japonesa en Argentina provienen de la Prefectura de Okinawa, una isla a 800 kilómetros de Tokio. Y aunque nuestra intención primera era viajar a Okinawa para retratar y buscar esos orígenes culturales que motivaban el accionar de la comunidad, el famoso tsunami nos lo impidió.
-¿De qué modo elaboraste el tono estético que se ve en "Silencio roto"?
-A pesar de trabajar muchos años en o para televisión, soy director de cine, recibido en la Escuela de Cine de Moscú (VGUIK,1991). El tono persigue poder transmitir el dolor, la angustia, el silencio y la toma de conciencia final en imágenes simples, casi minimalistas, inspiradas por el mismo relato.
-¿Costó mucho interesar a los familiares de los desaparecidos para que se abran a contar estas historias?
-Fue un proceso que se fue dando naturalmente, casi por contagio. Y para eso fue importante todo el trabajo previo realizado por Karina, que abrió las puertas de la confianza.
-¿Qué significa llegar al estreno comercial?
-Una alegría inmensa porque sabemos que se abren otras puertas y porque el objetivo sigue siendo el mismo: que esta historia sea visible.
-¿Puede contar otros proyectos en los que esté trabajando?
-Estoy, con Antonio Cervi, productor de “Silencio roto”, terminando la pre-producción de un largometraje documental y una serie televisiva de la “road movie” ideológica “Che, el legado”, junto a Juan Martín Guevara, hermano del Che y presidente de la Asociación “Por las Huellas del Che”.
Es un recorrido por distintas partes del mundo (Argentina, Bolivia, Cuba, México, EEUU, Rusia, España e Italia) en el que a través de encuentros con jóvenes y personajes como Gianni Miná, Evo Morales, Benicio del Toro y los combatientes compañeros del Che en la Sierra Maestra, Bolivia y el Congo.
“Una de las singularidades del documental es que decidimos ser fieles al proceso que llevaron adelante los familiares de desaparecidos de la comunidad japonesa y eso incluye muchos años de silencio. Recién hace pocos años, cuando salen a la calle y reclaman por los suyos, se acercan a los organismos de derechos humanos”, repasa Moyano durante una entrevista con Télam.
El filme, que visita la migración y el asentamiento de la comunidad japonesa en Argentina, su cultura y costumbres, el sincretismo y el compromiso de algunos de sus miembros comprometidos con la realidad del país, iba a estrenarse el jueves último en el Gaumont.
Sin embargo, la rotura del aire acondicionado en esas salas del Espacio Incaa Km. 0 postergó el lanzamiento del filme, basado en la idea de Karina Graziano, con producción de Antonio Cervi, guión de Ignacio Montes de Oca y música de Silvia Iriondo, para el jueves 19.
-¿Cómo surgió la idea del filme?
-La idea original es de Karina Grazziano, a la que en sus tiempos de productora periodística de TN le pidieron que recorra la marcha del 24 de marzo en busca de “color”. Encontró allí a un pequeño grupo de japoneses con un cartel grande que decía “Japoneses Desaparecidos”. Pudo hablar con algunos y en el momento decidió que eso era mucho más que color. Así que estableció contacto y empezó una investigación que sería la base del documental.
-¿Tenías relación con la comunidad japonesa?
-No. La establecí a partir de la decisión de hacer la película. Visitando sus casas, recorriendo locaciones y seleccionando los entrevistados.
-¿Y con los organismos que luchan por la defensa de los derechos humanos?
-Si. Además de mi relación personal, trabajé algunos años como productor y realizador de documentales. En Cuatro Cabezas, por ejemplo, realicé dos documentales para Telefé relacionados directamente con los organismos.
-¿Cómo fuiste armando la historia que se cuenta desde la inmigración japonesa al presente?
-Surge naturalmente del relato de los familiares y sus historias de vida. La mayoría de los miembros de la comunidad japonesa en Argentina provienen de la Prefectura de Okinawa, una isla a 800 kilómetros de Tokio. Y aunque nuestra intención primera era viajar a Okinawa para retratar y buscar esos orígenes culturales que motivaban el accionar de la comunidad, el famoso tsunami nos lo impidió.
-¿De qué modo elaboraste el tono estético que se ve en "Silencio roto"?
-A pesar de trabajar muchos años en o para televisión, soy director de cine, recibido en la Escuela de Cine de Moscú (VGUIK,1991). El tono persigue poder transmitir el dolor, la angustia, el silencio y la toma de conciencia final en imágenes simples, casi minimalistas, inspiradas por el mismo relato.
-¿Costó mucho interesar a los familiares de los desaparecidos para que se abran a contar estas historias?
-Fue un proceso que se fue dando naturalmente, casi por contagio. Y para eso fue importante todo el trabajo previo realizado por Karina, que abrió las puertas de la confianza.
-¿Qué significa llegar al estreno comercial?
-Una alegría inmensa porque sabemos que se abren otras puertas y porque el objetivo sigue siendo el mismo: que esta historia sea visible.
-¿Puede contar otros proyectos en los que esté trabajando?
-Estoy, con Antonio Cervi, productor de “Silencio roto”, terminando la pre-producción de un largometraje documental y una serie televisiva de la “road movie” ideológica “Che, el legado”, junto a Juan Martín Guevara, hermano del Che y presidente de la Asociación “Por las Huellas del Che”.
Es un recorrido por distintas partes del mundo (Argentina, Bolivia, Cuba, México, EEUU, Rusia, España e Italia) en el que a través de encuentros con jóvenes y personajes como Gianni Miná, Evo Morales, Benicio del Toro y los combatientes compañeros del Che en la Sierra Maestra, Bolivia y el Congo.
- SECCIÓN
- Archivo
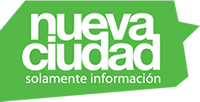







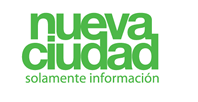
COMENTARIOS