- Archivo
- 22.01.2015
La política judicial en los tiempo de la #viralidad
Hace veinte años se universalizaron los canales de noticias que funcionaban todo el día y se volvió un lugar común decir “vivimos en un ciclo de noticias de 24 horas”. Las noticias ya no llegaban, como en la década del sesenta o setenta, sólo con el diario de la mañana o el noticiero de la noche, sino que estaban disponibles cada minuto del día en canales de cable especializados como CNN o TN Noticias. Frente a esto, las oficinas del estado, los políticos, los clubes de fútbol y todo el mundo comenzó a aumentar el gasto en representantes de prensa y oficinas preparadas para recibir la llamada o la entrevista las 24 horas de los siete días de la semana.
Pensamos hace veinte años que esas eran las nuevas reglas y que todo había cambiado. Sin embargo, hoy nos encontramos con que las reglas cambiaron otra vez: ahora no se trata de un mundo de información disponible las 24 horas al día, sino un mundo de nueva información disponible los 1440 minutos del día. No sólo se trata hoy de dar cuenta de la información que circula vía los medios “de primera generación” (la prensa, la radio y los noticieros de televisión abierta) y los de “segunda generación” (los canales de cable especializados que transmiten las 24 horas) sino los de tercera generación: las nunca bien ponderadas (y menos aún comprendidas) “redes sociales”, como Twitter, Facebook e Instagram. En estas redes la información circula aún más descentralizada y velozmente que en los nuevos medios de comunicación. Millones de usuarios publican cada segundo sus noticias, opiniones e interpretaciones; además, leen, comentan, replican y vuelven a circular las de los demás. Frente a este maremagnum de infinidad de perspectivas personales que funcionan por agregación aparecen expertos que prometen ayudar a interpretar o controlar estos flujos: hashtags, bots, fakes, followers: estas palabras que hace cuatro o cinco años eran desconocidas para nosotros ahora nos interpretan.
El impacto que esta “conciencia colectiva” ha tenido sobre las noticias ha sido muy grande. Para comenzar, los diarios, noticieros y canales de noticias de cable han sufrido un fuerte desafío a su primacía: sencillamente, es casi imposible que ellos puedan competir con el apetito de noticias “segundo a segundo” de un público formateado en la instantaneidad de las redes sociales. Esperar al noticiero de la noche o, peor aún, al diario de la mañana casi que pierde sentido cuando podemos leer lo que va sucediendo en el momento. Damos un ejemplo: cuando pasó el secuestro del presidente Rafael Correa por parte de fuerzas de la policía ecuatoriana en 2009, fuimos muchos lo que seguimos los eventos minuto a minuto. Las fuentes más directas resultaron periodistas ecuatorianos/as que tuiteaban en vivo y en directo y médicos del personal del hospital donde lo tenían retenido a Correa que hacían lo mismo. Con ellos pudimos seguir los eventos tal cual como se desarrollaban. Con retraso de algunos minutos, podían seguirse los acontecimientos fuera del hospital en el canal de cable Telesur, que estaba presente. Las homepage de los diarios y las cadenas de cable internacionales hacían lo posible para seguir el paso, pero simplemente no les era posible generar y procesar la información con tal premura. Este es el juego hoy: no sólo procesar y analizar sino generar noticias continuamente. Este es sólo un ejemplo de como llegamos al momento en que todo el mundo--diarios, canales de aire, radio--corren de aquí para alla no sólo intentando registrar, sino generar un flujo continuo de noticias garantizadas.
Ni que hablar del impacto de este nuevo mundo en las investigaciones de hechos posiblemente criminales (como el que vemos ahora mismo, con la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman). Los que nos aproximamos a la mediana edad somos lo suficientemente viejos para recordar cuando frente a un hecho notorio y posiblemente criminal las cámaras de TV se aproximaban a un señor serio y adusto de traje (algunas eran mujeres, pero en la memoria hay sobre todo varones) que frente a la pregunta del cronista decía “no puedo contestar, estamos regidos por el secreto de sumario”. Recordamos cuando las informaciones relevantes se entregaban en informes escritos para la prensa, o en conferencias que se realizaban, a veces, días o semanas luego del hecho.
Lo que vemos hoy es muy diferente. No sólo juegan a controlar el minuto a minuto los medios de comunicación, sino los mismos responsables de las investigaciones. El secreto de sumario parece haber desaparecido las investigaciones de los casos resonantes como los de Candela, de Ángeles, de Melina, de Lola (las nombro sin apellido porque así aparecen en cientos y decenas de zócalos y titulares) y también de la crucial investigación que vemos ahora mismo. La policía y fiscales dan entrevistas y conferencias sobre la investigación en curso cada día o varias veces por día. La televisión pasa tétricas imágenes de retiro de cuerpos en vivo y en directo y se informa que “se están haciendo allanamientos”. Cada hallazgo, cada indicio, cada hora certificada de la “línea de tiempo” y cada interrogatorio son informados con premura a los medios y a las redes sociales por los jueces, las fiscalías, los policías o diversas figuras conexas a las causas; luego son discutidas, diseccionadas, aceptadas o rechazadas por cronistas “de policiales”, abogados defensores histriónicos, Susana Giménez, y también por todos nosotros, los y las usuarios de Twitter o Facebook. En el caso Lola, inclusive se invirtió el proceso: no fue el periodista quien se enteró del interrogatorio de un sospechoso sino que un entrevistado se transformó en sospechoso por la acción de un periodista.
¿Es ésta una especie de radical utopía de la transparencia perfecta? ¿Es el nuevo escenario una especie de crowdsourcing de la investigación criminal, en donde entregan los indicios a la masa tal cual como se van recogiendo y todos esperamos que de “la mente colmena” colectiva de las redes sociales salga el análisis? ¿Deberemos ser todos detectives, expertos en criminalística, jueces, periodistas, historiadores? ¿Cuánto falta para ver un allanamiento en vivo y en directo? ¿Qué pasa con los derechos a la privacidad de quienes, como los sucesivos sospechosos nombrados en Uruguay, pasan a ser señalados públicamente con pruebas más que endebles?
La era de la #viralidad es exhilarante y cosmopolita y ofrece una espectacular horizontalización de la información; también es desordenada, estridente e irreflexiva. Aislarse totalmente de ella es imposible y desaconsejable, pero tampoco puede ser positivo perderse totalmente en ella. Aún falta inscribirse el mapa para orientarnos en ella.
Pensamos hace veinte años que esas eran las nuevas reglas y que todo había cambiado. Sin embargo, hoy nos encontramos con que las reglas cambiaron otra vez: ahora no se trata de un mundo de información disponible las 24 horas al día, sino un mundo de nueva información disponible los 1440 minutos del día. No sólo se trata hoy de dar cuenta de la información que circula vía los medios “de primera generación” (la prensa, la radio y los noticieros de televisión abierta) y los de “segunda generación” (los canales de cable especializados que transmiten las 24 horas) sino los de tercera generación: las nunca bien ponderadas (y menos aún comprendidas) “redes sociales”, como Twitter, Facebook e Instagram. En estas redes la información circula aún más descentralizada y velozmente que en los nuevos medios de comunicación. Millones de usuarios publican cada segundo sus noticias, opiniones e interpretaciones; además, leen, comentan, replican y vuelven a circular las de los demás. Frente a este maremagnum de infinidad de perspectivas personales que funcionan por agregación aparecen expertos que prometen ayudar a interpretar o controlar estos flujos: hashtags, bots, fakes, followers: estas palabras que hace cuatro o cinco años eran desconocidas para nosotros ahora nos interpretan.
El impacto que esta “conciencia colectiva” ha tenido sobre las noticias ha sido muy grande. Para comenzar, los diarios, noticieros y canales de noticias de cable han sufrido un fuerte desafío a su primacía: sencillamente, es casi imposible que ellos puedan competir con el apetito de noticias “segundo a segundo” de un público formateado en la instantaneidad de las redes sociales. Esperar al noticiero de la noche o, peor aún, al diario de la mañana casi que pierde sentido cuando podemos leer lo que va sucediendo en el momento. Damos un ejemplo: cuando pasó el secuestro del presidente Rafael Correa por parte de fuerzas de la policía ecuatoriana en 2009, fuimos muchos lo que seguimos los eventos minuto a minuto. Las fuentes más directas resultaron periodistas ecuatorianos/as que tuiteaban en vivo y en directo y médicos del personal del hospital donde lo tenían retenido a Correa que hacían lo mismo. Con ellos pudimos seguir los eventos tal cual como se desarrollaban. Con retraso de algunos minutos, podían seguirse los acontecimientos fuera del hospital en el canal de cable Telesur, que estaba presente. Las homepage de los diarios y las cadenas de cable internacionales hacían lo posible para seguir el paso, pero simplemente no les era posible generar y procesar la información con tal premura. Este es el juego hoy: no sólo procesar y analizar sino generar noticias continuamente. Este es sólo un ejemplo de como llegamos al momento en que todo el mundo--diarios, canales de aire, radio--corren de aquí para alla no sólo intentando registrar, sino generar un flujo continuo de noticias garantizadas.
Ni que hablar del impacto de este nuevo mundo en las investigaciones de hechos posiblemente criminales (como el que vemos ahora mismo, con la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman). Los que nos aproximamos a la mediana edad somos lo suficientemente viejos para recordar cuando frente a un hecho notorio y posiblemente criminal las cámaras de TV se aproximaban a un señor serio y adusto de traje (algunas eran mujeres, pero en la memoria hay sobre todo varones) que frente a la pregunta del cronista decía “no puedo contestar, estamos regidos por el secreto de sumario”. Recordamos cuando las informaciones relevantes se entregaban en informes escritos para la prensa, o en conferencias que se realizaban, a veces, días o semanas luego del hecho.
Lo que vemos hoy es muy diferente. No sólo juegan a controlar el minuto a minuto los medios de comunicación, sino los mismos responsables de las investigaciones. El secreto de sumario parece haber desaparecido las investigaciones de los casos resonantes como los de Candela, de Ángeles, de Melina, de Lola (las nombro sin apellido porque así aparecen en cientos y decenas de zócalos y titulares) y también de la crucial investigación que vemos ahora mismo. La policía y fiscales dan entrevistas y conferencias sobre la investigación en curso cada día o varias veces por día. La televisión pasa tétricas imágenes de retiro de cuerpos en vivo y en directo y se informa que “se están haciendo allanamientos”. Cada hallazgo, cada indicio, cada hora certificada de la “línea de tiempo” y cada interrogatorio son informados con premura a los medios y a las redes sociales por los jueces, las fiscalías, los policías o diversas figuras conexas a las causas; luego son discutidas, diseccionadas, aceptadas o rechazadas por cronistas “de policiales”, abogados defensores histriónicos, Susana Giménez, y también por todos nosotros, los y las usuarios de Twitter o Facebook. En el caso Lola, inclusive se invirtió el proceso: no fue el periodista quien se enteró del interrogatorio de un sospechoso sino que un entrevistado se transformó en sospechoso por la acción de un periodista.
¿Es ésta una especie de radical utopía de la transparencia perfecta? ¿Es el nuevo escenario una especie de crowdsourcing de la investigación criminal, en donde entregan los indicios a la masa tal cual como se van recogiendo y todos esperamos que de “la mente colmena” colectiva de las redes sociales salga el análisis? ¿Deberemos ser todos detectives, expertos en criminalística, jueces, periodistas, historiadores? ¿Cuánto falta para ver un allanamiento en vivo y en directo? ¿Qué pasa con los derechos a la privacidad de quienes, como los sucesivos sospechosos nombrados en Uruguay, pasan a ser señalados públicamente con pruebas más que endebles?
La era de la #viralidad es exhilarante y cosmopolita y ofrece una espectacular horizontalización de la información; también es desordenada, estridente e irreflexiva. Aislarse totalmente de ella es imposible y desaconsejable, pero tampoco puede ser positivo perderse totalmente en ella. Aún falta inscribirse el mapa para orientarnos en ella.
- SECCIÓN
- Archivo
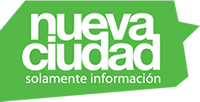







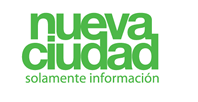
COMENTARIOS