- Archivo
- 04.09.2014
Alejandro Balbis: “El intercambio de nuestras músicas empieza a armar una sola región”
Por Sebastián Scigliano
Es toda una referencia para el carnaval de Montevideo, en el que salió con casi casi todas la murgas principales, para las que también compuso y arregló. Pero a Alejando Balbis “ese auto que manejaba siempre otro” no lo conformó, y hace ya algunos años que lanzó una promisoria carrera solista, que ya va por su segundo trabajo, Sin remitente. “Hacer un disco es como un dolor de cabeza que te dura años, pero hay que hacerlo igual", dice. Toca hoy a la noche en la Sala Siranush.
El nombre del disco nuevo, Sin remintente, ¿tiene relación con esta vida de dos orillas que tenés?
No tiene una explicación unidimensional, sino que puede ser explicado por el tránsito que tengo entre las dos ciudades desde hace muchísimos años. Convivo con gente de allá que vive acá, y con gente de acá que vive allá. Y siendo como somos, tan parecidas las dos ciudades culturalmente, físicamente, idiomáticamente, y tan parecidos los que poblamos una ciudad y la otra, esas similitudes se ven muy claramente en los músicos que vienen de allá para acá. Lo que hizo Capusotto el otro día, con lo que me reí días, tiene que ver con una realidad, que es que la música uruguaya se propaga cada vez más entre el público argentino, y eso es un intercambio de nuestras músicas que empieza a armar una sola región, que empieza a no tener remitente, ni una música ni la otra; una música penetra a la otra.
Desde hace un tiempo, hubo una apropiación de la murga uruguaya por grupos argentinos, cosa que no pasó con la murga porteña. ¿Por qué te parece que pasa eso?
Capaz que el argentino buscó un género carnavalero que hiciera más hincapié en lo artístico, porque la riqueza de la murga porteña, por ejemplo, es el trabajo social en el barrio, en el que todos salen a hacer la murga, los vecinos, los familiares. Ese valor va por un lugar multitudinario, de desfile callejero. En cambio la murga uruguaya va más por el escenario, por el espectáculo artístico, y hubo una parte de la murga argentina que también buscó eso, pero hay un quilombo ahí, porque siempre son muchas personas, y es muy difícil ponerlas en el escenario, y entonces una parte de la murga va al escenario y otra que va abajo, y eso no se ha resuelto bien, todavía, está en etapa de búsqueda. Y la murga uruguaya viene de perillas para eso: es en el escenario, se canta, se toca, no está enfocada en el baile, sino en sus letras y en su musicalidad.
La murga uruguaya es un fenómeno artísticamente muy complejo y, a la vez, muy popular. ¿Cómo es posible esa combinación?
Lo que pasa es que la murga uruguaya como género ha ido cambiando, ha ido evolucionando, incorporó nueva cosas y desechó viejas cosas. En los años `80 hay como un desembarco en el carnaval de jugadores de otro palo, de otras partes del arco cultural del Uruguay: músicos profesionales que empezaron a salir en carnaval, que empezaron a hacer arreglos con más complejidad, a recrear las armonías más fielmente, a cantar a tres y cuatro veces, a armar armonías más complejas y enlaces entre canciones más complejos. Luego, en los `90, empieza a incorporarse la puesta en escena, porque antes los murguistas cantaban paraditos frente al micrófono y se movían poquito. Ahora hay todo un despliegue y un movimiento escénico que, te digo, hay que estar bastante en forma para salir con una murga. Eso complejiza aún más el espectáculo, lo transformó en algo con un nivel más profesional.
¿Y cómo te llevás con esa transformación?
Lo que pasa es que ese tipo de transformaciones vuelven totalmente irrelevante la opinión de uno, porque eso sucede y chau, te guste o no, sucede, es un hecho. Hubo una murga a la que le funcionó armar puesta en escena, y entonces todos van por ahí. A otra le funcionó hablar de política, y todos van por ahí. Y se genera una vertiente, una estética, una forma de caminar. Y eso no hay forma de pararlo. Por ejemplo, ahora desembarcó toda una generación de cantantes, que viene de lo que se conoce como murga joven, aunque no necesariamente son jóvenes, que viene de otro lugar social que la murga tradicional de concurso de carnaval, y que traen nuevas ideas, toda una nueva visión del asunto super interesante, oblicua en la propuesta, pero a la vez con un sonido vocal y coral distinto, que a mí no me identifica mucho. A mí me gustaba más cómo sonaban las murgas de los `70 y `80, y de antes también. Me refiero al sonido coral, que es solo un costado del asunto. Hay casos y casos, claro. Agarrate Catalina, como punta de lanza de ese movimiento, suena muy bien, pero han ido mejorando su sonido. La Catalina de 2004 es incomparable con la de 2014, pero no a todos les pasó lo mismo. Hay conjuntos a los que no les interesa cantar mejor, que tienen la libido puesta en otro lado.
¿En qué zona de la música urbana te ubicás?
Es difícil eso, porque yo vengo del carnaval, y es inescondible eso, se ve de todos lados, se siente, se palpa, pero a la vez mis disco tienen otro montón de colores, como una cumbia sobre Diego Maradona.
Eso tal vez tenga que ver con la evolución de los sonidos de las ciudades en las que vivís.
Sí, puede ser. El canto a voces, como emblema, como lo que mejor hago, lo que mejor se hacer, sigue siendo protagonista. Genera, cuando suena bien, una cosa muy ancestral, muy humana, si puede decirse así, que a mí me parece que tiene que ver mucho con estas ciudades, con esta parte del mundo, sobre todo con Montevideo, claro, en donde el canto a voces es un sonido muy claro de ahí. Y los ritmos tienen mucho que ver, también, con nuestros propios ritmos corporales, con cómo nos movemos en la vida en estas ciudades. Eso por ahí explique el enorme grado de popularidad que tiene ese género.
¿Ya sos un solista?
Ahora sí, después de años.
¿Y cuándo empezaste a pensar la música para vos y dejaste de pensar para las murgas?
Capaz que es una frivolidad, pero hasta que no usé monitoreo en el oído, no me pasó. Fue ya hace unos cuantos años, pero me parece que hasta que yo no utilicé bien esa herramienta, no conocía mi propia voz. La conocía en la cuerda de voces, de segundo, pero como solista, no. Yo ni sabía en qué lugar de la escala colocar las canciones. Eran todas altas, y tuvieron que venir los productores a sugerirme que bajara los tonos, que yo cantaba mejor más abajo. Porque escucharse así mismo no es tan fácil. Le pasó al propio Gardel, al que Caruso le tuvo que decir que bajara los tonos, que cantaba mejor ahí. Al principio, cantaba todo de tenorinno, todo alto, con vos finita. Y bajó los tonos y explotó.
¿Y desde la composición, cuando te diste cuenta del cambio?
No hace mucho de eso. Muchas de las canciones que ahora son para mí, fueron hechas para otros proyectos, murgas, bandas, obras de teatro, y después me las apropié, aunque ya eran mías, pero no del todo.
¿Y qué se siente?
Es que yo estaba muy cómodo en mi rol. Vivía de lo que me gustaba. Componía para bandas famosas que tocaban mis canciones y hacían que la rueda girara. Cantaba en la murga, hacía arreglos. No necesitaba hacer un disco, que es como un dolor de cabeza que te dura años. Pero hay que hacerlo. Y ahí no podés bajar la guardia nunca. Y siempre estuve en bandas en lo que estaba todo solucionado, yo iba en un auto mirando por la ventana, manejaba otro, el auto siempre tenía nafta. Ahora no es así, ahora hay que procurar todo, asegurar todo.
¿Qué extrañás de Buenos Aires cuando vas Montevideo, y viceversa?
Cuando estoy acá extraño el ritmo de Montevideo, aunque yo me fui de allá escapando de eso, buscando el ritmo de acá. Pero cuando estás muy metido en eso, empezás a sentirte agobiado, hasta que llego a Montevideo y todo se descomprime. Hay tiempo para visitarse, para charlar, para querernos. Acá no hay tiempo ni para detenerte a mirar nada, y eso es bastante cansador. Y después de 18 años se siente. Allá tenés todo el día regalado, y tenés tantas cosas para hacer que terminás no haciendo nada. Y llevo una vida para la que un día sin hacer nada es una ganancia enrome. Llego a Montevideo y me doy cuenta de que tenés un montón de actividad, pero hacés todo y sin embargo te queda tiempo. Acá, no. Terminás y tenés que salir corriendo a lo otro que tenés, y seguro llegás tarde.
¿Cómo se traducen esos cambios de ritmo en tu música?
No sé si tiene una connotación directa respecto de mi música.
Pensaba que la aparición de la cumbia puede tener que ver con eso.
Puede ser, porque yo no hice nunca cumbia, ni tenía relación con ella, y hasta alguna vez la denosté, de lo que me arrepiento profundamente. Me pareció que es parte de cómo suenan estos países. La cumbia está, y con una fuerza tremebunda, para quedarse. Y viene también sufriendo sus cambios, y agarrando cosas, y con unos niveles de popularidad que no tiene nadie. Con eso hay que tener respeto. Y a parte, ¿en qué clave vas a hablar de Maradona, en calve de tango, de milonga? No, de Maradona hablás en clave de cumbia.
Es toda una referencia para el carnaval de Montevideo, en el que salió con casi casi todas la murgas principales, para las que también compuso y arregló. Pero a Alejando Balbis “ese auto que manejaba siempre otro” no lo conformó, y hace ya algunos años que lanzó una promisoria carrera solista, que ya va por su segundo trabajo, Sin remitente. “Hacer un disco es como un dolor de cabeza que te dura años, pero hay que hacerlo igual", dice. Toca hoy a la noche en la Sala Siranush.
El nombre del disco nuevo, Sin remintente, ¿tiene relación con esta vida de dos orillas que tenés?
No tiene una explicación unidimensional, sino que puede ser explicado por el tránsito que tengo entre las dos ciudades desde hace muchísimos años. Convivo con gente de allá que vive acá, y con gente de acá que vive allá. Y siendo como somos, tan parecidas las dos ciudades culturalmente, físicamente, idiomáticamente, y tan parecidos los que poblamos una ciudad y la otra, esas similitudes se ven muy claramente en los músicos que vienen de allá para acá. Lo que hizo Capusotto el otro día, con lo que me reí días, tiene que ver con una realidad, que es que la música uruguaya se propaga cada vez más entre el público argentino, y eso es un intercambio de nuestras músicas que empieza a armar una sola región, que empieza a no tener remitente, ni una música ni la otra; una música penetra a la otra.
Desde hace un tiempo, hubo una apropiación de la murga uruguaya por grupos argentinos, cosa que no pasó con la murga porteña. ¿Por qué te parece que pasa eso?
Capaz que el argentino buscó un género carnavalero que hiciera más hincapié en lo artístico, porque la riqueza de la murga porteña, por ejemplo, es el trabajo social en el barrio, en el que todos salen a hacer la murga, los vecinos, los familiares. Ese valor va por un lugar multitudinario, de desfile callejero. En cambio la murga uruguaya va más por el escenario, por el espectáculo artístico, y hubo una parte de la murga argentina que también buscó eso, pero hay un quilombo ahí, porque siempre son muchas personas, y es muy difícil ponerlas en el escenario, y entonces una parte de la murga va al escenario y otra que va abajo, y eso no se ha resuelto bien, todavía, está en etapa de búsqueda. Y la murga uruguaya viene de perillas para eso: es en el escenario, se canta, se toca, no está enfocada en el baile, sino en sus letras y en su musicalidad.
La murga uruguaya es un fenómeno artísticamente muy complejo y, a la vez, muy popular. ¿Cómo es posible esa combinación?
Lo que pasa es que la murga uruguaya como género ha ido cambiando, ha ido evolucionando, incorporó nueva cosas y desechó viejas cosas. En los años `80 hay como un desembarco en el carnaval de jugadores de otro palo, de otras partes del arco cultural del Uruguay: músicos profesionales que empezaron a salir en carnaval, que empezaron a hacer arreglos con más complejidad, a recrear las armonías más fielmente, a cantar a tres y cuatro veces, a armar armonías más complejas y enlaces entre canciones más complejos. Luego, en los `90, empieza a incorporarse la puesta en escena, porque antes los murguistas cantaban paraditos frente al micrófono y se movían poquito. Ahora hay todo un despliegue y un movimiento escénico que, te digo, hay que estar bastante en forma para salir con una murga. Eso complejiza aún más el espectáculo, lo transformó en algo con un nivel más profesional.
¿Y cómo te llevás con esa transformación?
Lo que pasa es que ese tipo de transformaciones vuelven totalmente irrelevante la opinión de uno, porque eso sucede y chau, te guste o no, sucede, es un hecho. Hubo una murga a la que le funcionó armar puesta en escena, y entonces todos van por ahí. A otra le funcionó hablar de política, y todos van por ahí. Y se genera una vertiente, una estética, una forma de caminar. Y eso no hay forma de pararlo. Por ejemplo, ahora desembarcó toda una generación de cantantes, que viene de lo que se conoce como murga joven, aunque no necesariamente son jóvenes, que viene de otro lugar social que la murga tradicional de concurso de carnaval, y que traen nuevas ideas, toda una nueva visión del asunto super interesante, oblicua en la propuesta, pero a la vez con un sonido vocal y coral distinto, que a mí no me identifica mucho. A mí me gustaba más cómo sonaban las murgas de los `70 y `80, y de antes también. Me refiero al sonido coral, que es solo un costado del asunto. Hay casos y casos, claro. Agarrate Catalina, como punta de lanza de ese movimiento, suena muy bien, pero han ido mejorando su sonido. La Catalina de 2004 es incomparable con la de 2014, pero no a todos les pasó lo mismo. Hay conjuntos a los que no les interesa cantar mejor, que tienen la libido puesta en otro lado.
¿En qué zona de la música urbana te ubicás?
Es difícil eso, porque yo vengo del carnaval, y es inescondible eso, se ve de todos lados, se siente, se palpa, pero a la vez mis disco tienen otro montón de colores, como una cumbia sobre Diego Maradona.
Eso tal vez tenga que ver con la evolución de los sonidos de las ciudades en las que vivís.
Sí, puede ser. El canto a voces, como emblema, como lo que mejor hago, lo que mejor se hacer, sigue siendo protagonista. Genera, cuando suena bien, una cosa muy ancestral, muy humana, si puede decirse así, que a mí me parece que tiene que ver mucho con estas ciudades, con esta parte del mundo, sobre todo con Montevideo, claro, en donde el canto a voces es un sonido muy claro de ahí. Y los ritmos tienen mucho que ver, también, con nuestros propios ritmos corporales, con cómo nos movemos en la vida en estas ciudades. Eso por ahí explique el enorme grado de popularidad que tiene ese género.
¿Ya sos un solista?
Ahora sí, después de años.
¿Y cuándo empezaste a pensar la música para vos y dejaste de pensar para las murgas?
Capaz que es una frivolidad, pero hasta que no usé monitoreo en el oído, no me pasó. Fue ya hace unos cuantos años, pero me parece que hasta que yo no utilicé bien esa herramienta, no conocía mi propia voz. La conocía en la cuerda de voces, de segundo, pero como solista, no. Yo ni sabía en qué lugar de la escala colocar las canciones. Eran todas altas, y tuvieron que venir los productores a sugerirme que bajara los tonos, que yo cantaba mejor más abajo. Porque escucharse así mismo no es tan fácil. Le pasó al propio Gardel, al que Caruso le tuvo que decir que bajara los tonos, que cantaba mejor ahí. Al principio, cantaba todo de tenorinno, todo alto, con vos finita. Y bajó los tonos y explotó.
¿Y desde la composición, cuando te diste cuenta del cambio?
No hace mucho de eso. Muchas de las canciones que ahora son para mí, fueron hechas para otros proyectos, murgas, bandas, obras de teatro, y después me las apropié, aunque ya eran mías, pero no del todo.
¿Y qué se siente?
Es que yo estaba muy cómodo en mi rol. Vivía de lo que me gustaba. Componía para bandas famosas que tocaban mis canciones y hacían que la rueda girara. Cantaba en la murga, hacía arreglos. No necesitaba hacer un disco, que es como un dolor de cabeza que te dura años. Pero hay que hacerlo. Y ahí no podés bajar la guardia nunca. Y siempre estuve en bandas en lo que estaba todo solucionado, yo iba en un auto mirando por la ventana, manejaba otro, el auto siempre tenía nafta. Ahora no es así, ahora hay que procurar todo, asegurar todo.
¿Qué extrañás de Buenos Aires cuando vas Montevideo, y viceversa?
Cuando estoy acá extraño el ritmo de Montevideo, aunque yo me fui de allá escapando de eso, buscando el ritmo de acá. Pero cuando estás muy metido en eso, empezás a sentirte agobiado, hasta que llego a Montevideo y todo se descomprime. Hay tiempo para visitarse, para charlar, para querernos. Acá no hay tiempo ni para detenerte a mirar nada, y eso es bastante cansador. Y después de 18 años se siente. Allá tenés todo el día regalado, y tenés tantas cosas para hacer que terminás no haciendo nada. Y llevo una vida para la que un día sin hacer nada es una ganancia enrome. Llego a Montevideo y me doy cuenta de que tenés un montón de actividad, pero hacés todo y sin embargo te queda tiempo. Acá, no. Terminás y tenés que salir corriendo a lo otro que tenés, y seguro llegás tarde.
¿Cómo se traducen esos cambios de ritmo en tu música?
No sé si tiene una connotación directa respecto de mi música.
Pensaba que la aparición de la cumbia puede tener que ver con eso.
Puede ser, porque yo no hice nunca cumbia, ni tenía relación con ella, y hasta alguna vez la denosté, de lo que me arrepiento profundamente. Me pareció que es parte de cómo suenan estos países. La cumbia está, y con una fuerza tremebunda, para quedarse. Y viene también sufriendo sus cambios, y agarrando cosas, y con unos niveles de popularidad que no tiene nadie. Con eso hay que tener respeto. Y a parte, ¿en qué clave vas a hablar de Maradona, en calve de tango, de milonga? No, de Maradona hablás en clave de cumbia.
- SECCIÓN
- Archivo
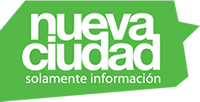







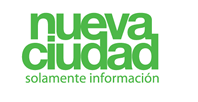
COMENTARIOS