- Archivo
- 12.08.2014
Hormona de crecimiento: epopeya científica argentina recuperada en el libro "De la probeta a los genes"
La epopeya de la obtención y desarrollo industrial de hormona de crecimiento, que brindó tratamiento para que los chicos no sufran enanismo hipofisario, es contada con registro preciso y ameno y la propia voz de los investigadores argentinos protagonistas en el libro “De la probeta a los genes”, de la periodista científica Nora Bär.
La reconstrucción del proceso que atravesó décadas desde la decodificación de la hormona de crecimiento y su producción, primero desde hipófisis de origen cadavérico, luego de bacterias genéticamente modificadas y más adelante de la leche de vacas transgénicas en la empresa de biotecnología local Biosidus, permite dimensionar el desafío de que la ciencia básica sea orientada a tratar de resolver problemas sociales.
“Esta historia es de un valor particular porque tiene el sentido de tratarse de ciencia básica inspirada en el uso”, celebró el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, durante la presentación del libro en el Polo Científico Tecnológico, junto a los investigadores Juan Dellacha y José Santomé.
Barañao planteó que “el tipo de ciencia que hace un investigador depende de quién quiere uno que lo quiera, si quiere ser querido por la comunidad que financia la investigación o por el vecino de la esquina”.
El libro, que puede descargarse gratuitamente en formato pdf desde http://bit.ly/X4YC2l y en ePub desde http://bit.ly/1nwZPEF, incluye la descripción científico técnica desde los orígenes del grupo de trabajo del departamento de Química Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y el Instituto de Histología y Embriología de Ciencias Médicas.
“Lo interesante es que, pese a todos los cambios que hubo a nivel político en todos esos años, hubo un núcleo que fue transmitiendo la tecnología, los valores culturales, casi como en una empresa familiar, sólo que no somos parientes”, dijo Barañao a Télam.
El ministro opinó que “el hilo conductor es la mística de la investigación y el enfoque de tratar de tener consecuencias prácticas, que no es común a otras escuelas de pensamiento”.
Barañao reseñó que la saga empieza con el "Premio Nobel Bernardo Houssay, (el fisiólogo Eduardo) Braun Menéndez, (el farmacéutico Alejandro) Paladini, y se juntan muchas corrientes desde que el propio Houssay casi se opone (a otorgar presupuesto), pero gracias a cuyos conocimientos se termina haciendo la vaca transgénica".
A la muerte de Braun Menéndez predominó “la óptica de Houssay, que era partidario de la ciencia básica, y por eso esa resistencia, que se va diluyendo al hacer transferencia”, planteó Barañao.
Bär enfatizó que “por esa curiosa trama de hechos, personas y acontecimientos que suelen entretejerse en la vida de un país, desde hace medio siglo la epopeya de la hormona del crecimiento no sólo permitió destilar el talento de investigadores brillantes y audaces, sino también desarrollar tecnologías para la salud que permiten mejorar la calidad de vida, crear puestos de trabajo y competir en el mercado internacional”.
Y presentó cifras para dimensionar el impacto económico: “El tratamiento de un chico con enanismo hipofisario con hormona de crecimiento importada cuesta unos 3.000 dólares mensuales; con la producida localmente, 2.000 pesos por mes”.
Para la dosis estándar de un miligramo y medio diario, “el mercado mundial ronda los mil millones de dólares” o 70 kilos anuales. “La hormona producida por vacas transgénicas podría bajar alrededor del 30 por ciento del costo del producto”, con un mercado potencial para baja talla y prevención del envejecimiento.
Un importante referente de la época en que se purificaba la hormona de la hipófisis humana de origen cadavérico es el endocrinólogo infantil Juan Jorge Heinrich, especialista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
"Se trataban 30 chicos, que era para lo que alcanzaba la hormona producida, y había 120 esperando, y para el médico, poder disponer de tratamiento era una avanzada", contó Heinrich a Télam.
La hipófisis es una glándula de forma ovalada situada en la base del cráneo, que mide milímetros y pesa de 500 a 700 miligramos.
"El primer tratamiento de hormona de crecimiento se hizo en Estados Unidos en 1958 y en Argentina se empezó a tratar en 1966, cuando todavía era novedoso a nivel mundial", relató Heinrich. “Hoy día, en la Argentina hay 1.500 chicos en tratamiento y todos tienen atención por dos razones: hay producción de sobra y hay sistemas que financian”, reivindicó.
"Si el diagnóstico está bien hecho, los chicos crecen bien, y otras enfermedades también se benefician con la hormona, como la renal crónica o el bajo peso para la edad gestacional", dijo.
La autora del libro, también periodista en el diario La Nación, concluyó que “aquel día en que Alejandro Paladini invitó a Juan Dellacha y a José Santomé a sumarse a su cátedra en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y les ofreció un laboratorio, una cámara helada sin otro mobiliario que una mesada y un mechero de Bunsen, pocos hubieran sospechado que llegarían tan lejos”.
La reconstrucción del proceso que atravesó décadas desde la decodificación de la hormona de crecimiento y su producción, primero desde hipófisis de origen cadavérico, luego de bacterias genéticamente modificadas y más adelante de la leche de vacas transgénicas en la empresa de biotecnología local Biosidus, permite dimensionar el desafío de que la ciencia básica sea orientada a tratar de resolver problemas sociales.
“Esta historia es de un valor particular porque tiene el sentido de tratarse de ciencia básica inspirada en el uso”, celebró el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, durante la presentación del libro en el Polo Científico Tecnológico, junto a los investigadores Juan Dellacha y José Santomé.
Barañao planteó que “el tipo de ciencia que hace un investigador depende de quién quiere uno que lo quiera, si quiere ser querido por la comunidad que financia la investigación o por el vecino de la esquina”.
El libro, que puede descargarse gratuitamente en formato pdf desde http://bit.ly/X4YC2l y en ePub desde http://bit.ly/1nwZPEF, incluye la descripción científico técnica desde los orígenes del grupo de trabajo del departamento de Química Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y el Instituto de Histología y Embriología de Ciencias Médicas.
“Lo interesante es que, pese a todos los cambios que hubo a nivel político en todos esos años, hubo un núcleo que fue transmitiendo la tecnología, los valores culturales, casi como en una empresa familiar, sólo que no somos parientes”, dijo Barañao a Télam.
El ministro opinó que “el hilo conductor es la mística de la investigación y el enfoque de tratar de tener consecuencias prácticas, que no es común a otras escuelas de pensamiento”.
Barañao reseñó que la saga empieza con el "Premio Nobel Bernardo Houssay, (el fisiólogo Eduardo) Braun Menéndez, (el farmacéutico Alejandro) Paladini, y se juntan muchas corrientes desde que el propio Houssay casi se opone (a otorgar presupuesto), pero gracias a cuyos conocimientos se termina haciendo la vaca transgénica".
A la muerte de Braun Menéndez predominó “la óptica de Houssay, que era partidario de la ciencia básica, y por eso esa resistencia, que se va diluyendo al hacer transferencia”, planteó Barañao.
Bär enfatizó que “por esa curiosa trama de hechos, personas y acontecimientos que suelen entretejerse en la vida de un país, desde hace medio siglo la epopeya de la hormona del crecimiento no sólo permitió destilar el talento de investigadores brillantes y audaces, sino también desarrollar tecnologías para la salud que permiten mejorar la calidad de vida, crear puestos de trabajo y competir en el mercado internacional”.
Y presentó cifras para dimensionar el impacto económico: “El tratamiento de un chico con enanismo hipofisario con hormona de crecimiento importada cuesta unos 3.000 dólares mensuales; con la producida localmente, 2.000 pesos por mes”.
Para la dosis estándar de un miligramo y medio diario, “el mercado mundial ronda los mil millones de dólares” o 70 kilos anuales. “La hormona producida por vacas transgénicas podría bajar alrededor del 30 por ciento del costo del producto”, con un mercado potencial para baja talla y prevención del envejecimiento.
Un importante referente de la época en que se purificaba la hormona de la hipófisis humana de origen cadavérico es el endocrinólogo infantil Juan Jorge Heinrich, especialista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
"Se trataban 30 chicos, que era para lo que alcanzaba la hormona producida, y había 120 esperando, y para el médico, poder disponer de tratamiento era una avanzada", contó Heinrich a Télam.
La hipófisis es una glándula de forma ovalada situada en la base del cráneo, que mide milímetros y pesa de 500 a 700 miligramos.
"El primer tratamiento de hormona de crecimiento se hizo en Estados Unidos en 1958 y en Argentina se empezó a tratar en 1966, cuando todavía era novedoso a nivel mundial", relató Heinrich. “Hoy día, en la Argentina hay 1.500 chicos en tratamiento y todos tienen atención por dos razones: hay producción de sobra y hay sistemas que financian”, reivindicó.
"Si el diagnóstico está bien hecho, los chicos crecen bien, y otras enfermedades también se benefician con la hormona, como la renal crónica o el bajo peso para la edad gestacional", dijo.
La autora del libro, también periodista en el diario La Nación, concluyó que “aquel día en que Alejandro Paladini invitó a Juan Dellacha y a José Santomé a sumarse a su cátedra en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y les ofreció un laboratorio, una cámara helada sin otro mobiliario que una mesada y un mechero de Bunsen, pocos hubieran sospechado que llegarían tan lejos”.
- SECCIÓN
- Archivo
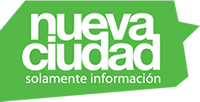







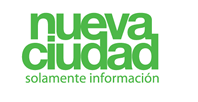
COMENTARIOS